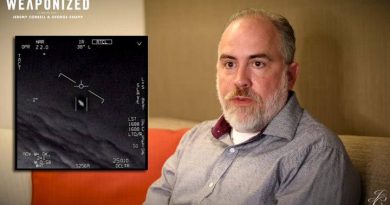El mundo subterráneo de Toledo, el secreto de Hércules y la Mesa de Salomón
Según la leyenda local, el mismísimo Hércules edificó un palacio encantado cerca de Toledo, construido con jade y mármol, y ocultó en su interior las desgracias que amenazaban a Hispania.
Toda la geografía española —como el de tantas geografías de todo el orbe— es pletórica en referencias (si alegóricas, si literales y comprobables, cada caso amerita una consideración individual) a umbrosos ámbitos bajo nuestros suelos, territorio de elfos, de fantasmas, de semihéroes, de tragedias y proezas.
Es siempre el reino de las profundidades la comarca de fuerzas preternaturales, de seres fronterizos con la realidad. Nos hablaron de él cuando estuvimos en Alicante, en Cartagena, en Barcelona —cómo no—, en Córdoba, en Granada. Pero en Toledo, ese reino subterráneo tenía un zaguán atractivo llamado «las cuevas de Hércules».
Se denomina Cuevas de Hércules a unos espacios subterráneos abovedados de época romana que se localizan fundamentalmente en el número 2 y en el número 3 del callejón de San Ginés, bajo un inmueble que ocupa el solar de la que fue iglesia de San Ginés hasta 1841.
Hoy podemos acceder a la mitad de la construcción subterránea, ya que la otra mitad se encuentra en terrenos privados que no autorizan su acceso, pero como se le supone simétrico, un efectivo espejo de piso a techo y pared a pared crea una interesante sensación de «completitud» en el habitáculo.
Tal como lo encontramos, se sabe que fue un enorme depósito de agua construido a mediados del siglo I de nuestra era; esto es, plenamente romano. Pero la historia local dice que lo que hicieron los romanos fue aprovechar excavaciones preexistentes, y que de hecho le dieron un destino de alberca para que, al inundarse, desalentara a cualquier intruso de lo que verdaderamente se quería aislar: la entrada a extensos pasadizos subterráneos que habrían sido excavados por Hércules durante su paso por la región.
Es sugestivo que todo parezca indicar que luego, en época visigótica, hubo allí una iglesia y más tarde, cuando la llegada del Islam, una mezquita. Esta funcionalidad religiosa aplicada a una construcción originalmente tan banal como una gigantesca cisterna parecería un despropósito si no cumpliera, simbólicamente (y no tan simbólicamente) el mismo fin: proteger físicamente primero, espiritualmente siglos después, algo.
El edificio se va deteriorando durante un prolongado período de la época moderna. Abandonada y cerrada al público durante el siglo XVIII, la iglesia es demolida en 1841; conservándose de ésta parcialmente el muro de la entrada, donde aparecen empotrados varios relieves visigodos, y en el interior restos de la sacristía. El solar fue puesto a la venta y se parceló entre varios vecinos, afectando esta parcelación también a las bóvedas romanas sobre las que se levantan viviendas.
Según la leyenda, Hércules edificó un palacio encantado cerca de Toledo, construido con jade y mármol, y ocultó en su interior las desgracias que amenazaban a Hispania. Puso un candado en la puerta y ordenó que cada nuevo rey añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día en que uno de ellos fuera curioso y entrara. Según la leyenda, Don Rodrigo fue ese rey, lo que precipita la caída del reino en manos de los musulmanes y del palacio sólo queda la actual cueva que ocultaría maravillosos tesoros, entre ellos la famosa Mesa de Salomón.
En los últimos años, buscadores de tesoros investigan por las cuevas y subterráneos de Toledo, dando por hecho que el verdadero tesoro no ha sido hallado aún. Pese a que es cierto que fue a esa ubicación donde descendieron los «bragados», exploradores enviados por el Cardenal Silíceo en 1546 que regresaron contando terribles historias de fantasmas y monstruos y que en el curso de pocas semanas morirían, estudios más rigurosos basados en antiguos escritos no ubican las cuevas de Hércules dentro de Toledo, sino que sitúan allí la entrada (que se encuentra desaparecida), mientras que las cuevas se encontrarían en las afueras de la ciudad.
Hubo tesoros, por cierto. Samuel-Ha-Levi, tesorero del rey Pedro el Cruel, tenía riquezas increíbles que llegaron a oídos de su amo. Dice la crónica que el rey Pedro dijo: «Si don Samuel me diera la tercia parte del más pequeño montón que aquí está, yo no le mandara atormentar».
«¡E dexose morir sin me lo decir!», se lamenta el rey cuando finalmente encuentra 170.000 doblas, 4.000 marcos de plata, 125 arcas llenas de paños de oro y seda y muchas joyas ocultas en aquellos subterráneos…
La tradición popular cuenta que, durante la Guerra Civil, muchas personas huyeron a través de esas cuevas desde Toledo, saliendo a través de una bóveda hundida cerca de la vecina población de Mocejón. Allí, existen unas enigmáticas cuevas construidas por el hombre y datadas en el 4000 a.C. a las que se accede a través de la bóveda derruida, desde la que se llega a una planta tan grande como la Catedral de Toledo, laberíntica, con salas de reunión, mesas donde se supone han realizado sacrificios, etc. Desde esta planta se pasa a otras salas y a otras galerías que se orientan hacia Toledo, pero que 100 metros más adelante se encuentran cegadas por el paso de los años.
Lamentablemente, las cuevas se encuentran en una finca privada y en un estado de conservación deplorable y peligrosísimo (en todo ese cerro se observan hundimientos y accesos adicionales a galerías cegadas). Esto, especialmente que no se trate de patrimonio nacional, ha impedido realizar una investigación oficial.
El comienzo de la leyenda
Las «Cuevas de Hércules» rodeadas de misterios y leyendas, resumen en cierto modo la tradición «subterránea» de Toledo.
La tradición dice que este lugar fue labrado por el propio Hércules y que allí enseñaba las ciencias ocultas.
Esto me llamó poderosamente la atención: conocía bastante de la ¿historia? de Hércules, y aún a sabiendas que sus famosos «doce trabajos» tenían más bien una interpretación esotérica y/o astrológica que meramente mitológica, era la primera vez que escuchaba que fuera catedrático, aunque diera lecciones de Teurgia. Y aquí vino una nueva sorpresa: mientras la gente común, al referirse al lugar como «las cuevas de Hércules» piensa en el ícono griego-romano, los estudiosos saben que en la antigüedad el término se refería al «Hércules Egipcio»: Túbal.
Túbal se llamaba en realidad Túbal Caín (sí, como quien ya saben…) e hijo de Lamec y, por lo tanto, nieto del fraticida famoso. Pero dejando a un lado el karma de semejante genealogía familiar, Túbal Caín era el símbolo, en los pueblos del norte de África, del progreso cultural y la metalurgia (hoy, generalizaríamos diciendo «la ciencia»).
Y es más sencillo comprender porqué lo de «Hércules» si recordamos que este término viene del griego Herakles. Y herakles no es un nombre propio: es un alto grado militar. Con lo cual he aquí que cuando se habla de un «hércules» (así, con minúsculas, sea romano o griego) se habla de un «general» y sus trabajos famosos, los trabajos —sin duda alegóricos— de toda una «tropa». Cuando leemos que Wellington venció a Napoleón, no creemos que se trataba de dos individuos peleando solos en medio de un campo, sino lo interpretamos como es: una generalización. Como con un herakles.
Así que entonces tenemos a un alto militar y a la vez científico que habría recalado en las tierras tardíamente toledanas para formar discípulos, ocultar sus riquezas y crear espacios físicos que, siglos después, servirían a quienes no solamente sabían de su existencia, sino que tenían las claves para acceder a los mismos con el fin de ocultar maquinaria y elementos que no deberían caer en manos de cualquiera.
Y si hablamos que siglos después de Túbal Caín había quienes detentaban el secreto, es que hablamos de un secreto transmitido. Y si hablamos de un secreto transmitido, hablamos de una hermandad, logia o sociedad iniciática.
Se decía que en esas cuevas había figuras o pinturas escondidas antes de la llegada de los árabes, cuyo desvelamiento acarrearía grandes males. En estas cuevas se sitúa también el tesoro que encuentra el joven judío del manuscrito de Rosso de Luna, por sólo poner algunos ejemplos.
Hasta 1839 no se intentó otro reconocimiento de la cueva, a raíz de la demolición de la iglesia de San Ginés. El vizconde de Palazuelos dice en su Guía, escrita en 1890:
«Una vez en el solar, vimos en el suelo, a la izquierda, un cuadrado boquete, ingreso de la cueva, recinto casi lleno actualmente de escombros que no impiden, sin embargo la entrada, ni hacerse cargo de lo que queda descrito. Formada por bóvedas de piedras paralelas y, semicirculares de indudable fabricación romana, unidas por arcos prácticamente cerrados. En los extremos de la estancia hay ciertos boquetes o puertas tapiadas que, sin duda, comunican con alguna bóveda inmediata».

En la profundidad de las cuevas de Hércules. Mi hijo, David, sirve como referencia de proporciones. Crédito: Gustavo Fernández.
Posteriormente, la casa fue entregada por Enrique IV a don Juan Pacheco, marqués de Villena, y comenzó a conocerse como «casa o palacio de Villena». Se decía que en ella vivió don Enrique de Aragón, llamado impropiamente marqués de Villena, y que utilizó esos subterráneos para sus brujerías y nigromancias, viéndose al filo de la media noche resplandores amarillentos que surgían de los subterráneos, al tiempo que se oían cadenas y choque de cristales y redomas, aunque lo cierto es que de haber habido algo, la cosa no pasaría de simples experimentos de alquimia. Luego el palacio se arruinó y los subterráneos fueron cobijo de mendigos, hasta que se construyó la casa y se creó el museo del Greco.
La Mesa de Salomón
Pero sin duda el enigma que acapara toda la atención es la afirmación, extrañamente sostenida y consistente a lo largo de los milenios, que el artilugio conocido como «Mesa de Salomón» habría estado oculto, precisamente, en las «cuevas de Hércules». Recordemos que éste era uno de los artefactos poderosos robados del Templo de Salomón, construido, al igual que el templo mismo, por ese genial arquitecto, matemático y sin duda, hermetista que fue Hiram de Tiro.
Algunos autores la identifican con el «mar de bronce», usado para abluciones rituales, «esa hemiesfera de ese metal de 6,50 metros de diámetro». Otros, en cambio, la ven más «rectangular, de estructura broncínea y orlada de esmeraldas» —una fuente habla de 365— y su superficie como «un gran espejo donde se ve el pasado, el presente y el porvenir», es decir, un adminículo antecesor de las «esferas de cristal» mánticas de los siglos venideros.

Dibujo que muestra un mueble construido para el Templo de Salomón, de una biblia en latín de mediados del siglo XVI. Se trata de donde se colocaba el pan, los platos, las jarras y otros utensilios.
Fuera, ciertamente, un equipo de sobrenatural tecnología capaz de alterar las leyes del Tiempo y el Espacio o simplemente un monumental y artístico mueble de uso meramente religioso, no cabe ninguna duda de la existencia histórica de la Mesa de Salomón: aparece en los inventarios romanos de los bienes confiscados al templo cuando su saqueo, y se lo menciona entre los distintos especialistas de esa época como parte del botín visigodo llevado, primero, a Rennes-le-Chateau (nada menos) y luego a Toledo. Si permanece allí o si los musulmanes se la llevaron, es todavía materia opinable, tan opinable como su verdadera naturaleza y función. Pero, insisto, es una realidad histórica.
Dado que formara parte del mismo tesoro con el Arca de la Alianza, y dada mi convicción que la misma no era tanto un «objeto de inspiración divina» como sí pura tecnología claramente extraterrestre, este tema me interesa fuertemente porque, obviamente, considero que la «Mesa de Salomón» también lo era.
Recordemos cuando hace unos años, Microsoft lanzó el proyecto Surface (‘Superficie’), ordenadores (o computadoras) horizontales y planas, táctiles…. Como mesas. El proyecto no tuvo acogida comercial; pero era —y es— perfectamente practicable. Ahora pensemos en una de estas computadoras frente a cualesquiera hace dos mil años, operable, desplazando menúes y «pantallas» al mero hecho de tocarla… Pienso que sería conceptualmente indistinguible de lo que pasó a la historia como el «mágico» objeto llamado «Mesa de Salomón».
Allí permanecen, aún, los túneles, las cuevas y los recintos subterráneos de Toledo y alrededores, esperando quizás a los exploradores del futuro, tal vez a la decisión política de aceptar profundizar en el pasado para atisbar mejor el futuro.
Referencias históricas: Leyendas de Toledo.
Escrito por Gustavo Fernández.